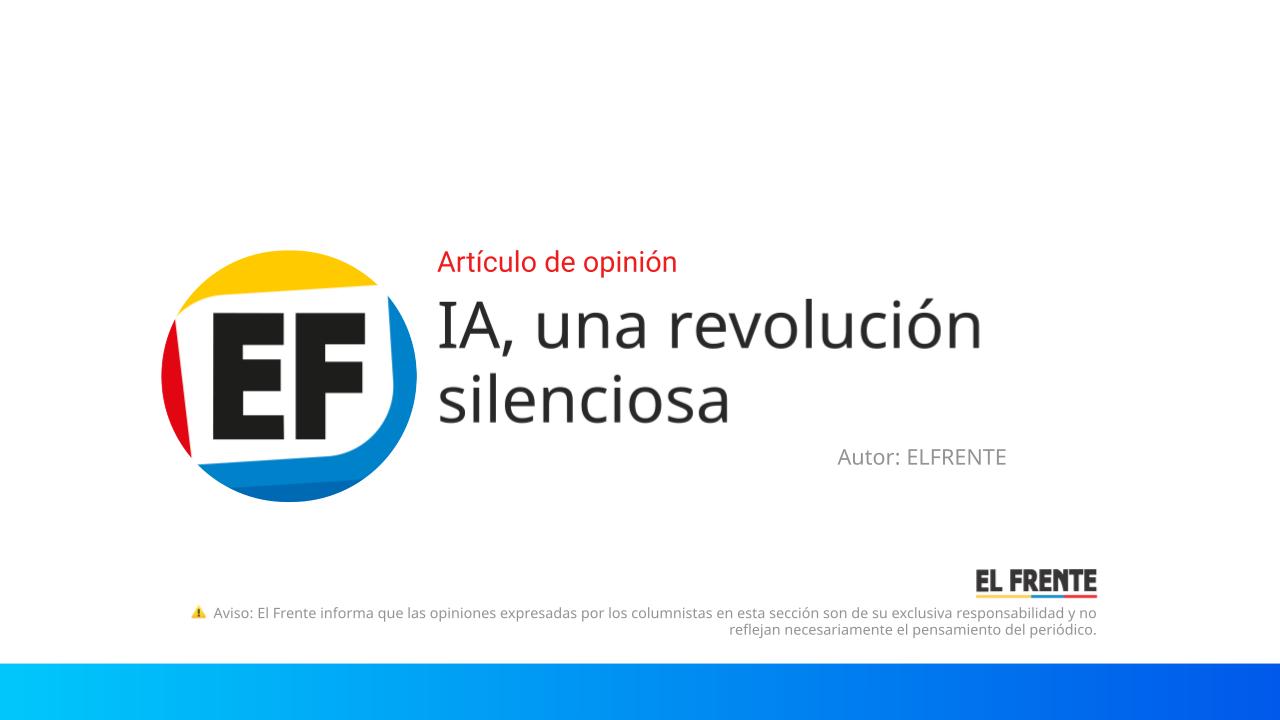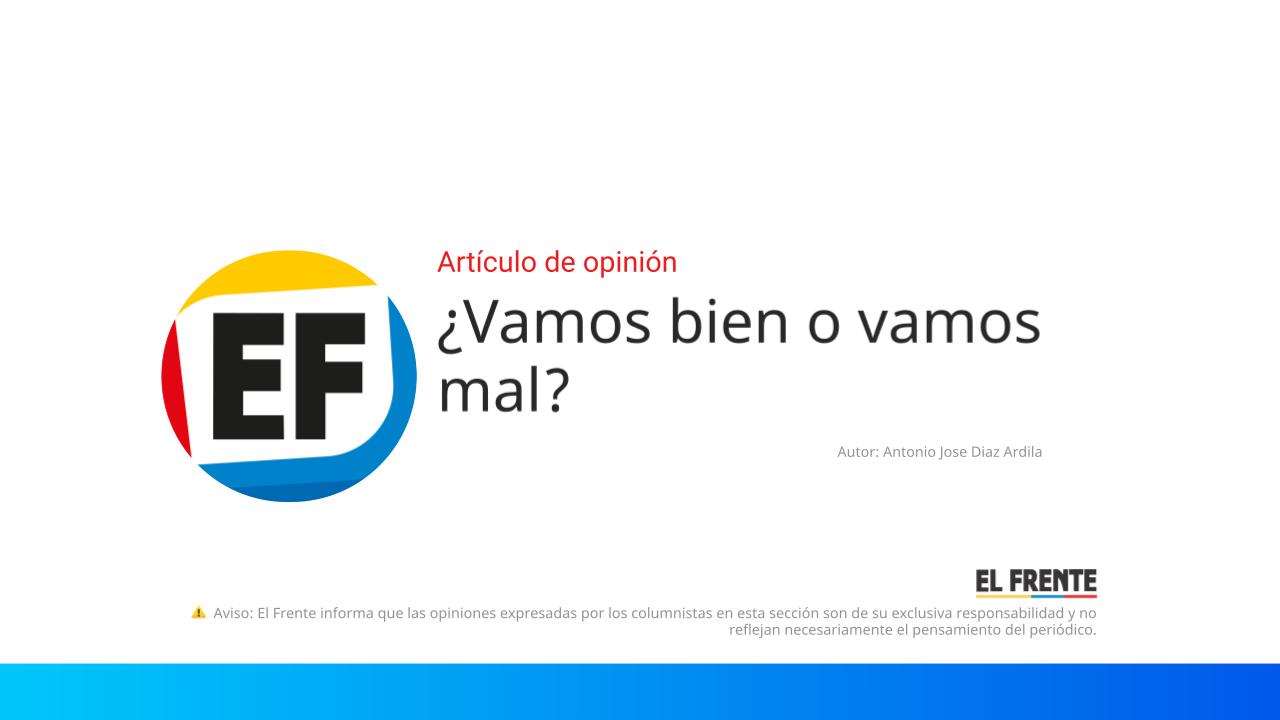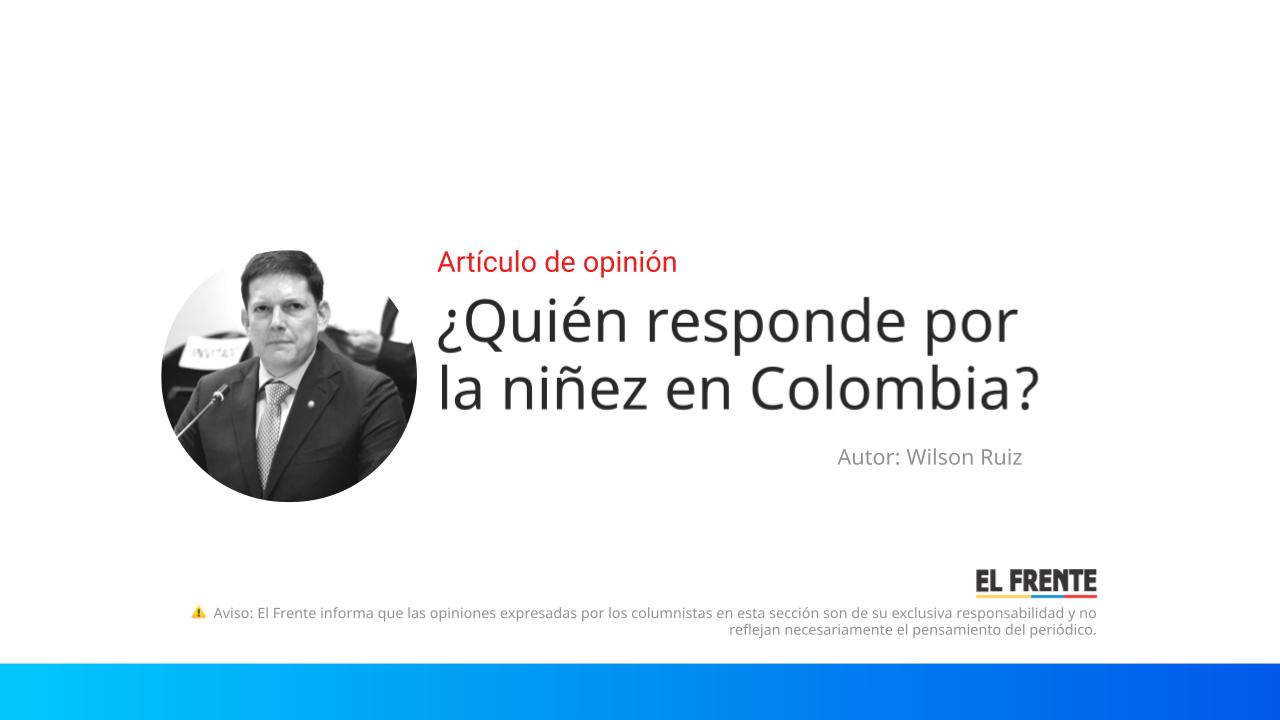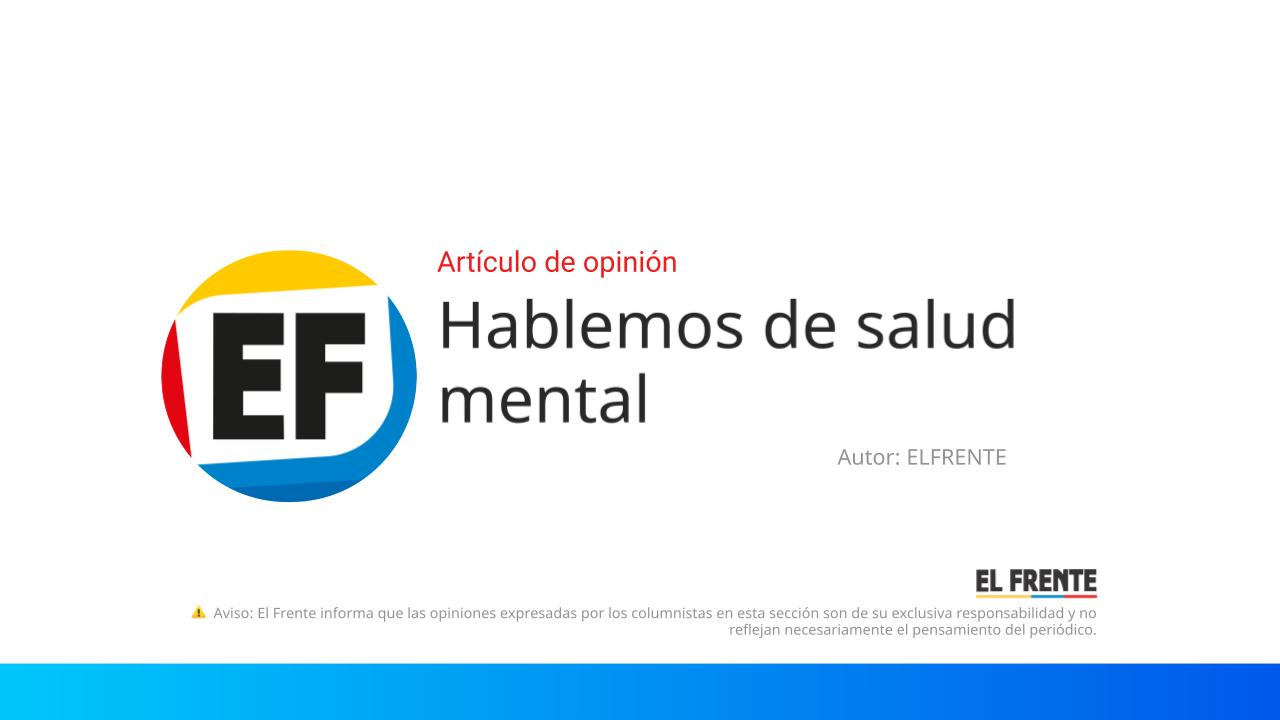Trabajo devaluado por género
Resumen
Estudios señalan que cuando las mujeres empiezan a ocupar empleos tradicionalmente masculinos, los salarios bajan, mientras que los hombres elevan el valor y el prestigio de la profesión. Este fenómeno refleja un desprecio sistemático hacia el trabajo femenino.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)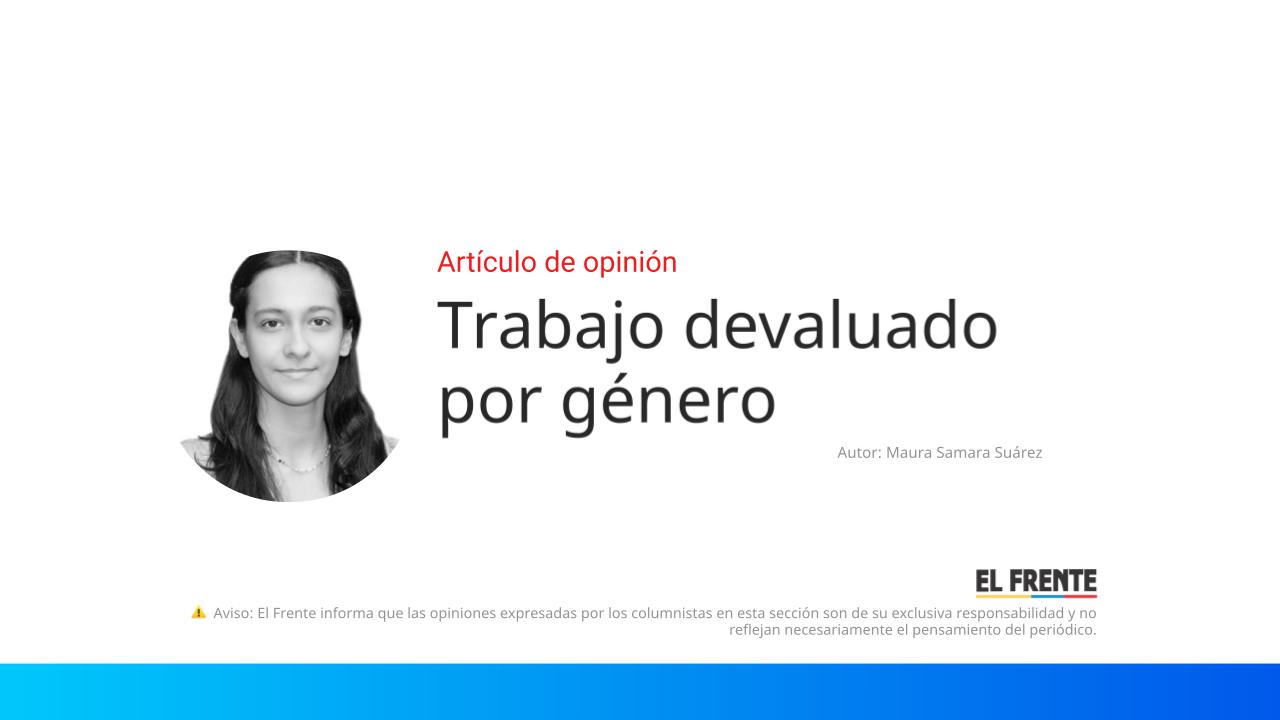
Hay un patrón silencioso que parece repetirse cada vez que las mujeres comenzamos a ocupar espacios que antes eran masculinos: el salario baja. No porque el trabajo cambie, sino porque cambia quién lo hace. Lo demuestra un estudio citado por el New York Times: cuando los oficios se feminizan —es decir, cuando más mujeres comienzan a desempeñarlos—, los salarios bajan. El mismo cargo, las mismas tareas, los mismos requisitos. Pero al hacerlo nosotras, el valor simbólico y económico cae.
La biología, la recreación, el diseño, el trabajo como agente de tiquetes. Todos cayeron en ingresos cuando fueron ocupados mayoritariamente por mujeres. Lo contrario pasó con la programación: era un trabajo menor y femenino… hasta que los hombres llegaron. Entonces subieron los sueldos, el prestigio y la valoración.
La brecha salarial tiene muchas explicaciones. Pero hay una que ya no podemos seguir ignorando: el desprecio sistemático hacia el trabajo hecho por mujeres. En Colombia, el panorama no es mejor. Según el DANE y la OIT, las mujeres ganaron 6,3% menos que los hombres en 2021. Esa cifra se dispara en contextos específicos: las mujeres sin educación formal ganan hasta 39% menos, y en sectores feminizados como alojamiento y servicios de comida, la brecha supera el 38%. Y eso no es todo. Aún cuando trabajamos media jornada, ganamos 34,2% menos que los hombres que hacen exactamente lo mismo. Es como si nuestra hora valiera menos por definición. Como si no importara cuánto estudiemos o cuánto nos esforcemos: el género sigue pesando más que el mérito.
El argumento de “las mujeres eligen peor sus carreras” se derrumba cuando miramos las cifras: estudiamos más, pero terminamos concentradas en áreas mal pagadas. ¿Por qué? Porque esas son las áreas feminizadas. El mercado no es ciego ni neutro, tiene género y penaliza a las mujeres.
Y aquí viene el punto clave: por eso son necesarias las leyes de cuotas. Porque el “mérito” sin garantías de equidad solo perpetúa el privilegio. En Colombia, la Ley 581 de 2000 exige que mínimo el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Estado sean ocupados por mujeres. Pero, hagamos el ejercicio: tome una entidad pública, cualquiera, revise cuántas mujeres están en sus cargos directivos, probablemente lo hacen por obligación, pero hagamos lo mismo en empresas privadas, ahí el panorama cambia.
En el deporte la brecha salarial es aún más escandalosa, En 2019, la FIFA destinó 30 millones de dólares en premios para las selecciones femeninas. En 2023 lo subió a 110 millones. ¿Parece mucho? Pues en Qatar 2022, la cifra repartida en el Mundial masculino fue de 440 millones. Cuatro veces más. Y eso sin contar que el salario mínimo de una futbolista en España es de 16.000 euros, mientras que el de un futbolista de primera división es de 155.000. Neymar, en 2018, ganaba lo mismo que 1.693 jugadoras profesionales juntas. Es decir, ni siendo campeonas, ni llenando estadios, ni batiendo récords, se les paga lo mismo. Porque el problema no es el nivel de juego. El problema es que son mujeres. En Colombia no tenemos datos, pero deben ser aún más alejados.
Así que la próxima vez que escuchen a alguien decir que “la brecha salarial es un mito”, invítenlo a mirar los premios del Mundial femenino, los sueldos de las jugadoras o los puestos directivos en las empresas privadas. Y pregúntenle: ¿realmente el trabajo vale menos… o simplemente no lo estás viendo porque lo hacemos nosotras?