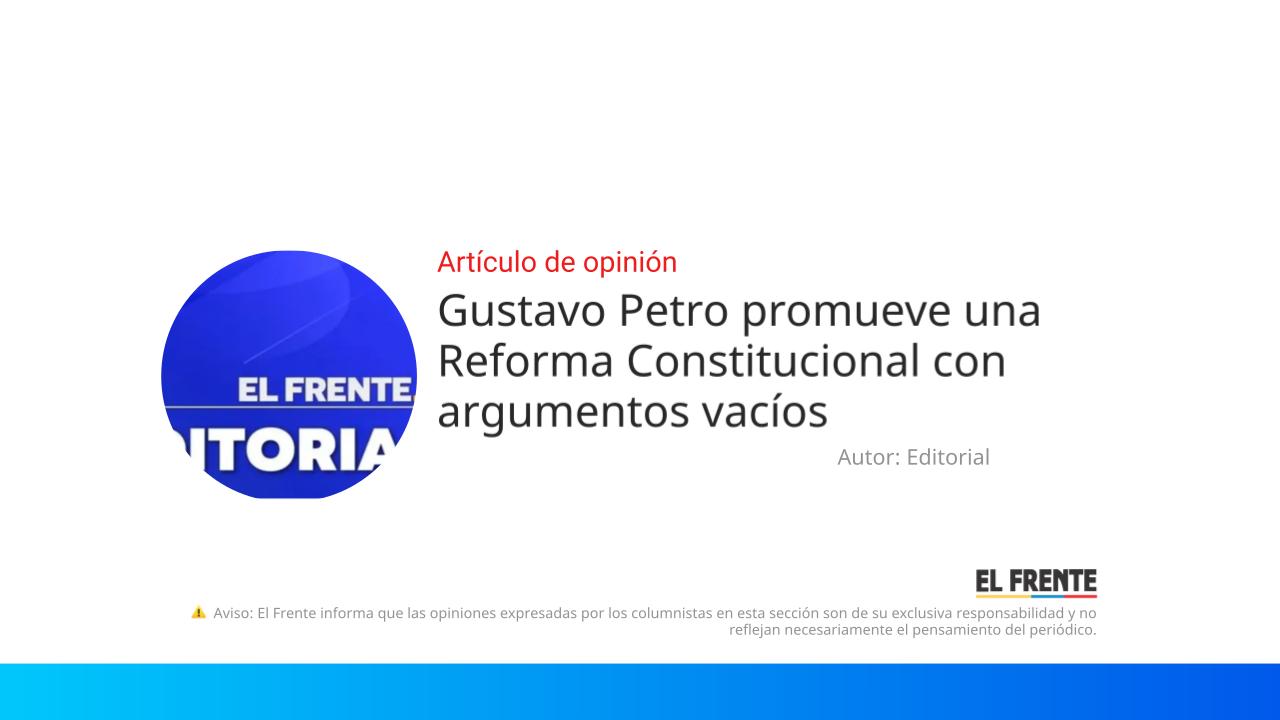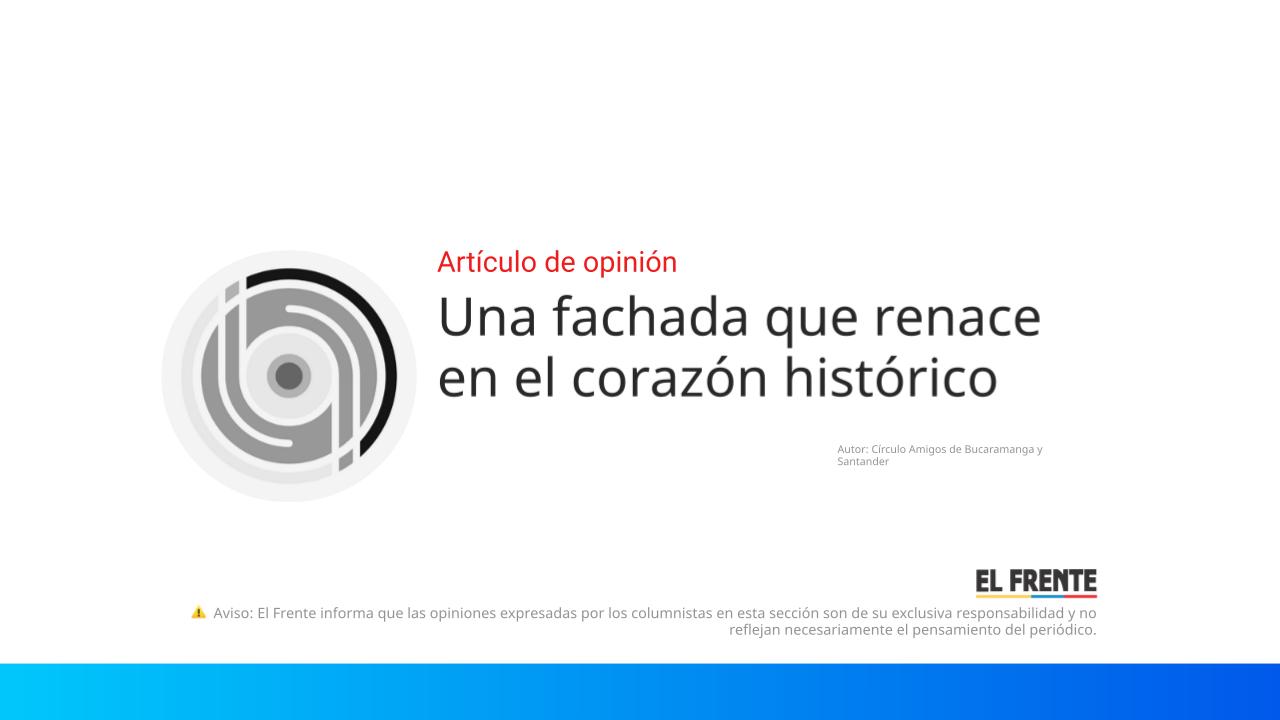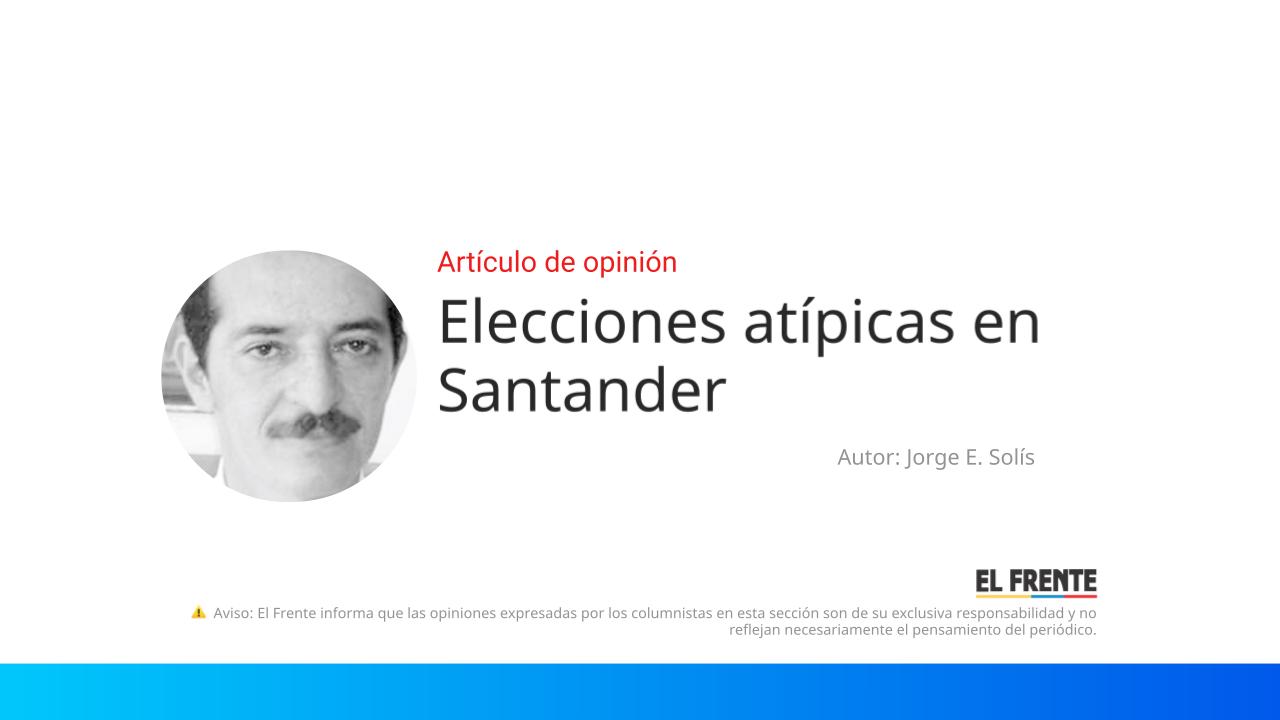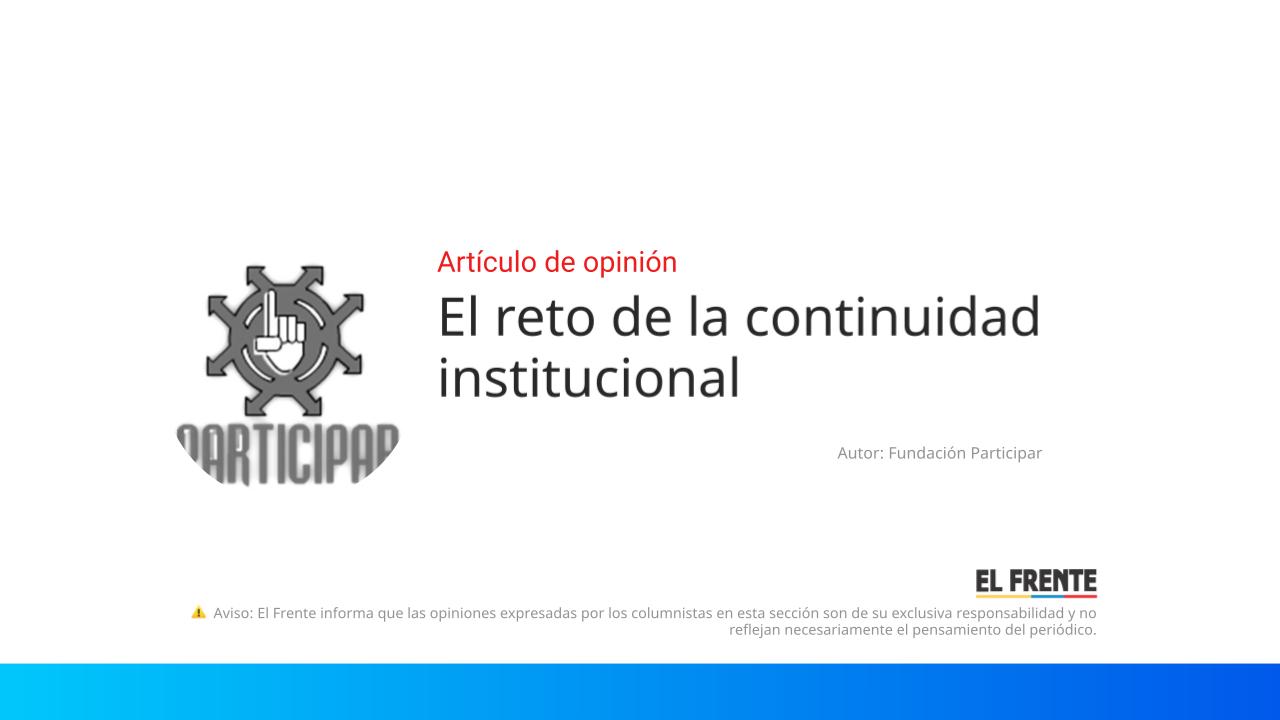Hablar inglés ¿para qué?
El 4 de agosto de 2025, la Cancillería publicó en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) el borrador de una resolución con la que se pretende eliminar el requisito de inglés o de cualquier otro idioma oficial para ser embajador. Está clarísimo que la prioridad del Ministerio no es fortalecer el servicio exterior, sino cumplirle los caprichos absurdos al presidente y posesionar en estos cargos a personas que, evidentemente, no tendrán la mínima habilidad para comunicarse, una de las funciones esenciales de un embajador.
El estudio técnico que respalda esta propuesta expone ocho razones. La primera: que el presidente puede hacerlo. La segunda: que el cargo es de libre nombramiento y remoción, por lo que puede designar a quien quiera. La tercera cita una sentencia que define al jefe de misión diplomática como agente directo del presidente, lo que justificaría su elección bajo absoluta confianza. La cuarta adjunta una imagen con los requisitos académicos y de experiencia vigentes. La quinta señala como conocimiento esencial hablar y escribir, además del español, inglés u otro idioma oficial de la ONU, o el idioma del país de destino. La sexta indica que el decreto que regula el servicio exterior solo exige inglés a quienes se vinculan como provisionales. Finalmente, los puntos séptimo y octavo apelan a la igualdad y a la protección de personas con debilidad manifiesta, afirmando que las entidades deben adoptar medidas para superar brechas y garantizar la participación de quienes han sufrido discriminación histórica. En conclusión, la Cancillería, bajo la dirección presidencial, presenta esta medida como una “acción afirmativa” para aumentar la representación de grupos sub representados.
Mientras la Cancillería se ocupa de esta payasada, hay colombianos atrapados en centros de detención migratoria en Estados Unidos, viviendo un verdadero suplicio. Muchos llegaron de forma legal, con permisos de trabajo y sin antecedentes, pero fueron detenidos durante trámites rutinarios. Trasladados de un centro a otro, llevan meses en condiciones inhumanas: sin acceso diario a duchas, sin atención médica oportuna, sin artículos de aseo básicos, con comida insuficiente y de mala calidad, y con comunicación limitada a una llamada breve al día. Sus familias en Colombia no han podido verlos ni hablar directamente con ellos; la información llega a cuentagotas a través de terceros. Ante la ausencia de vuelos de repatriación, han iniciado huelgas de hambre, viendo cómo ciudadanos de otros países son devueltos con apoyo de sus gobiernos, mientras ellos siguen en un limbo desesperante.
Por eso es crucial que en nuestras embajadas haya personas capaces de sentarse frente a un representante del gobierno extranjero y entablar una conversación concreta y efectiva. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961) no impone requisitos lingüísticos, pero sí establece que las funciones esenciales de una misión son representar al Estado, proteger a sus nacionales y negociar con el gobierno receptor. Todas estas tareas, en la práctica, exigen comunicarse en un idioma común, y el inglés es hoy la lengua franca de la diplomacia. El Decreto Ley 274 de 2000 reconocía este conocimiento como esencial para el ejercicio de funciones diplomáticas, y la Asociación Diplomática ha advertido que eliminarlo “abre la puerta al clientelismo” y debilita la profesionalización del servicio exterior. En síntesis, aunque no haya un tratado que obligue a hablar inglés, la práctica internacional y las normas colombianas han demostrado que, sin este idioma —o al menos otro de la ONU o el del país anfitrión—, la labor de un embajador queda severamente limitada.