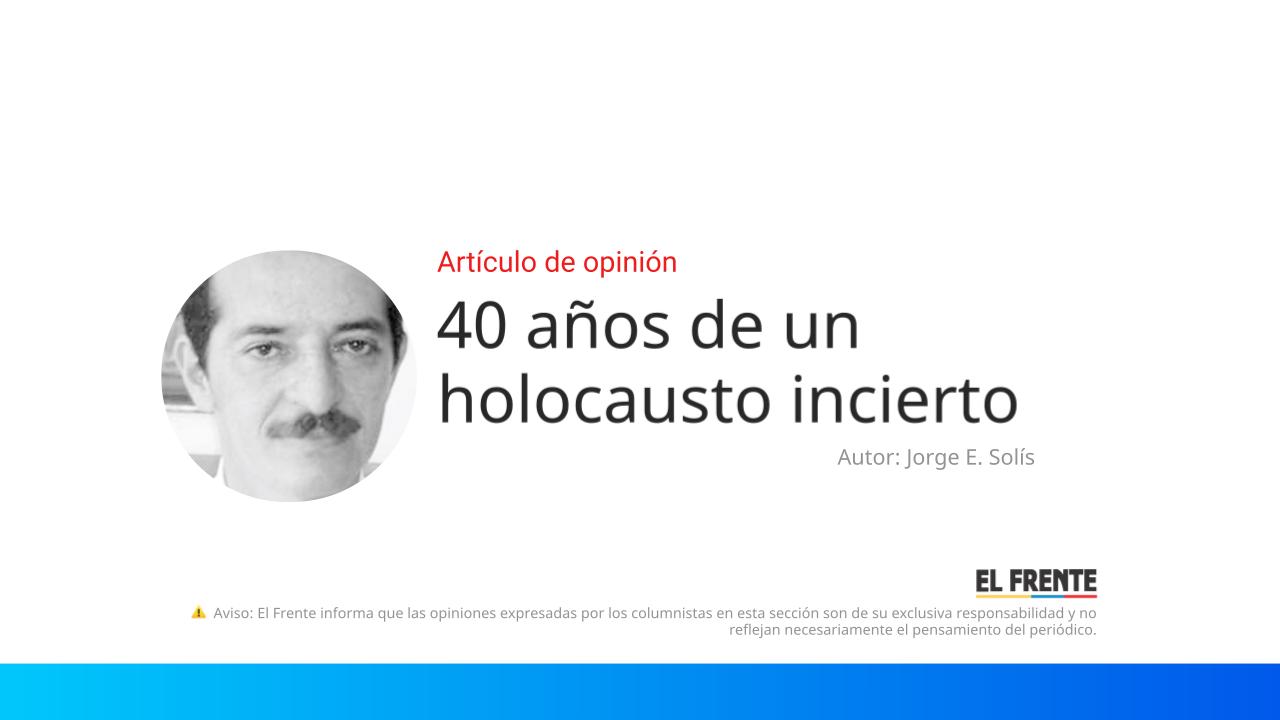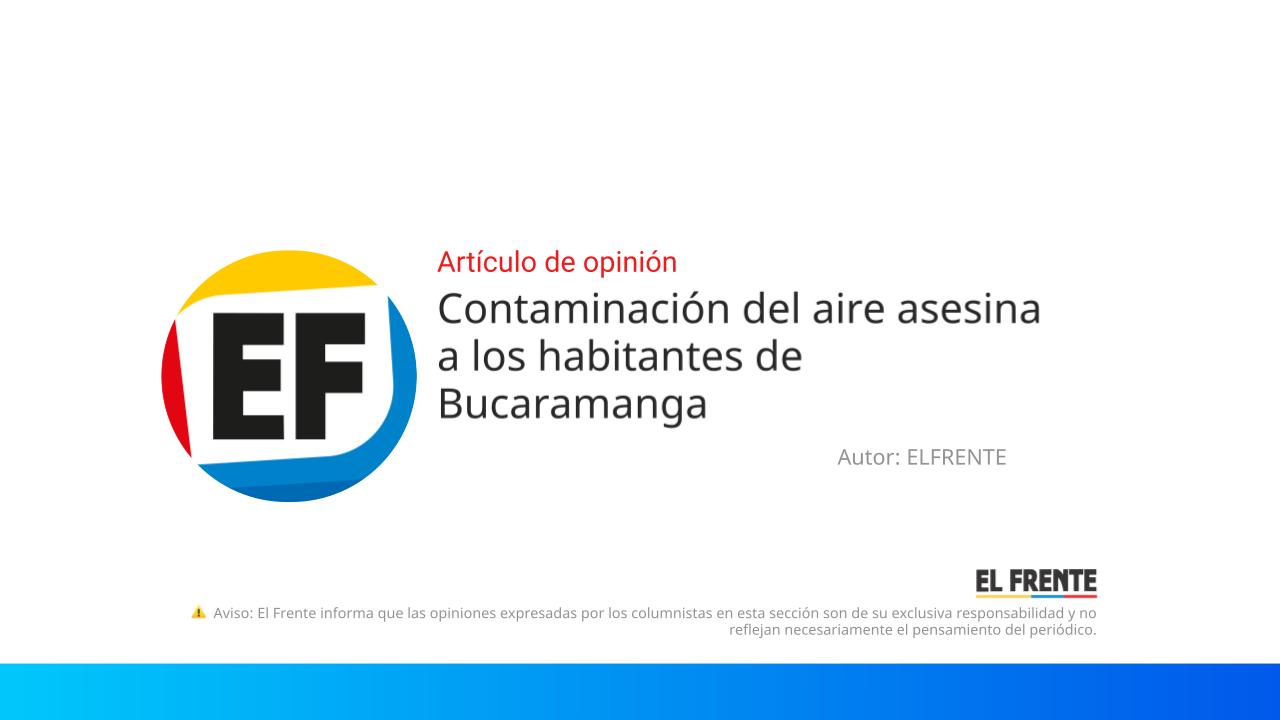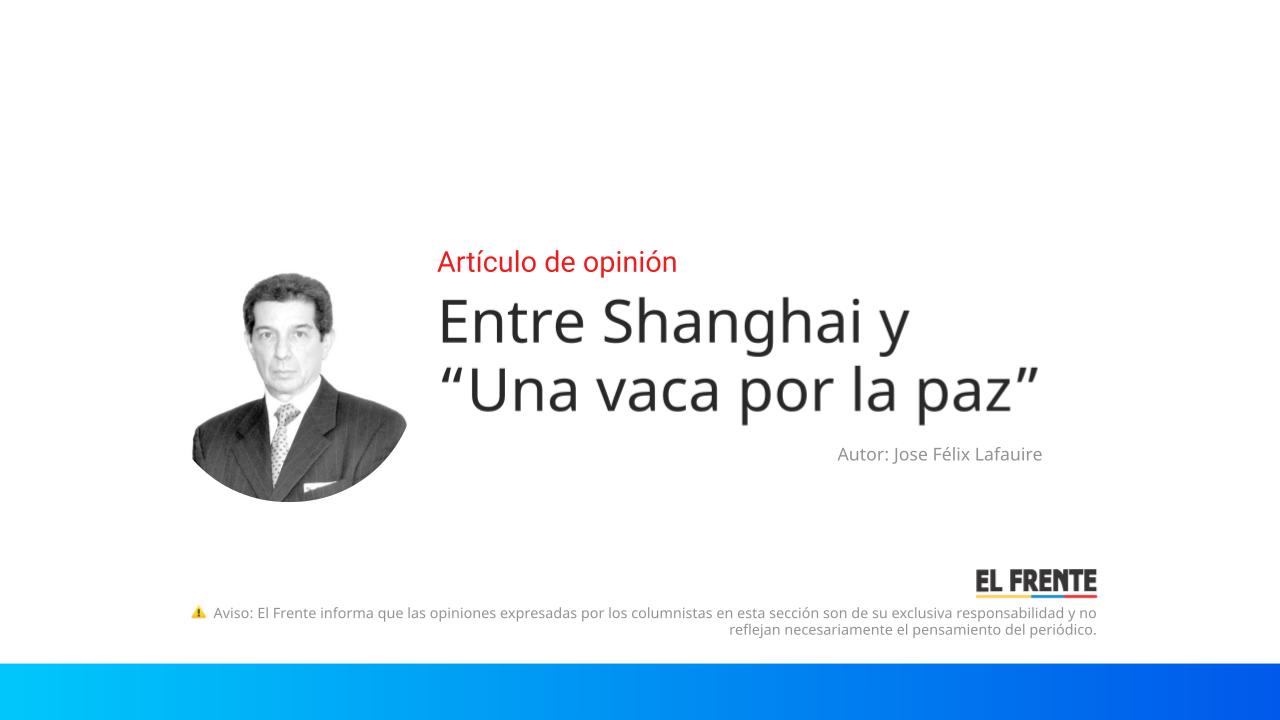Entre idiomas extraños, Dostoievski y Camboya
Resumen
Un encuentro inesperado con 'Los hermanos Karamazov' en Camboya revela que la lectura es una forma de exploración personal, no un deber. La literatura conecta con el alma humana y ofrece una comprensión profunda de la vida a través de sus complejidades.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)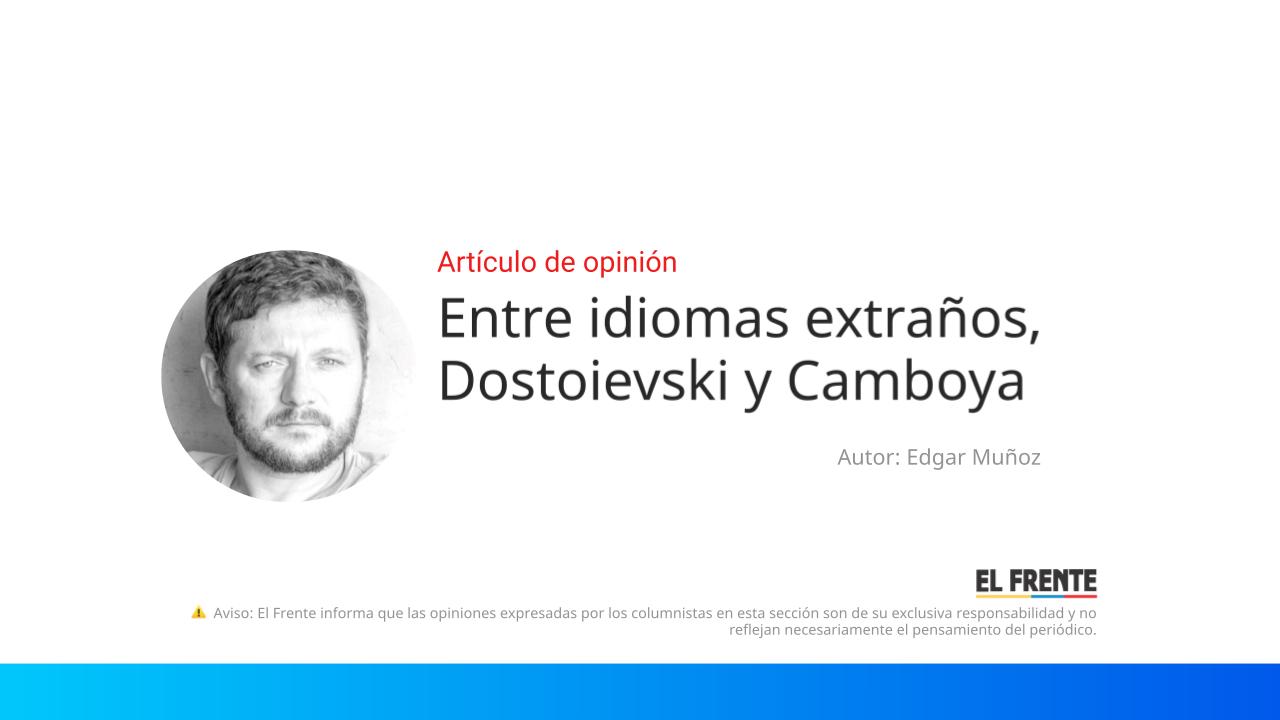
Por: Edgar Julián Muñoz González
Hay libros que uno nunca termina, aunque diga que sí. Yo, por ejemplo, no he terminado Rayuela o El Quijote, aunque lo he intentado más de tres veces en años. Ulises, de Joyce, me venció como en la página 50. Y eso que tampoco me considero un lector flojo. He leído cosas bastante densas, pero definitivamente hay lecturas que uno abandona, y otras que lo eligen a uno en el momento menos pensado. Algunos títulos simplemente no entran en ciertos momentos de la vida.
Tenía a Dostoievski esperando en mi Kindle. Una copia reposaba en mi biblioteca de Lebrija. El tipo de libro que uno compra convencido de querer leerlo, pero que guarda “para más adelante”. Sin embargo, un primero de octubre de 2018, en una playa de Camboya, Sihanoukville para ser preciso, ese momento por fin llegó. Sencillamente porque no tenía absolutamente nada más que hacer.
Estaba sentado en un bungalow frente al Pacífico sur, con brisa, mar y mi única responsabilidad era respirar. Así empecé con Los hermanos Karamazov. Me atrapó enseguida. Tal vez fue el parricidio. No porque haya considerado algo así, sino que en mi adolescencia también discutí mucho con mi padre, y Dostoievski va directo a ese rincón del alma humana donde habitan los impulsos más primarios.
Leía en las mañanas, me metía al mar al mediodía, tomaba una cerveza, y en la noche jugaba billar en el hostal, descalzo, sin camiseta y en bermudas. Luego nos fuimos a una isla cercana, Koh Rong Sanloem, donde pasamos el resto del mes como voluntarios en un eco-retreat sin internet y solo cuatro horas de luz eléctrica. En el día atendía el bar; en las noches iba al muelle a recibir el bote con las provisiones del restaurante y caminaba un kilómetro para apagar el generador.
Durante el resto del tiempo, leía. En una hamaca, bajo el sol y la selva al fondo. Si no había turistas, la isla era un refugio perfecto para perderse en la historia de Iván, Dmitri y Alekséi.
Allí entendí que la lectura no es una obligación moral, ni un acto elitista. Es, al menos para mí, un ensayo de vida. Leer apenas me hizo mejor persona, pero sí más atento a observar, a rumiar los días y a entender los matices del alma humana, especialmente cuando uno anda lejos de casa, entre idiomas extraños y geografías ajenas.
No creo que quien no lee sea ignorante, como muchos intelectuales escupen en su pedestal. Aunque sí creo que quien nunca se detiene a pensar, difícilmente logra narrarse a sí mismo. Y leer, al final, es una forma de aprender a contarse.
Dostoievski escribió Los hermanos Karamazov en Rusia. Yo lo leí en Camboya. Él hablaba del alma rusa; yo pensaba en la mía: santandereana y terca. No hay puente más universal que la literatura, aunque a veces uno lo cruce descalzo, con una cerveza en la mano y sal en la piel.
Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todos esos libros jamás han sido trofeos de lectura, sino herramientas para entender lo que no sabemos decir de otra forma. No importa si vienen de la antigua India o de la Rusia zarista. Todos, a su modo, enseñan lo mismo: que la vida es compleja, contradictoria y profundamente humana.
Iván Karamazov decía que “Si Dios no existe, todo está permitido”. Pero Zósima lo contradice con otra idea: “Cada uno de nosotros es culpable ante todos, por todos y por todo”. Entender eso cambia la manera de mirar al prójimo, de discutir, de gobernar y perdonar. Ojalá más discursos lo entendieran. Ojalá más líderes lo sintieran, y nosotros también.