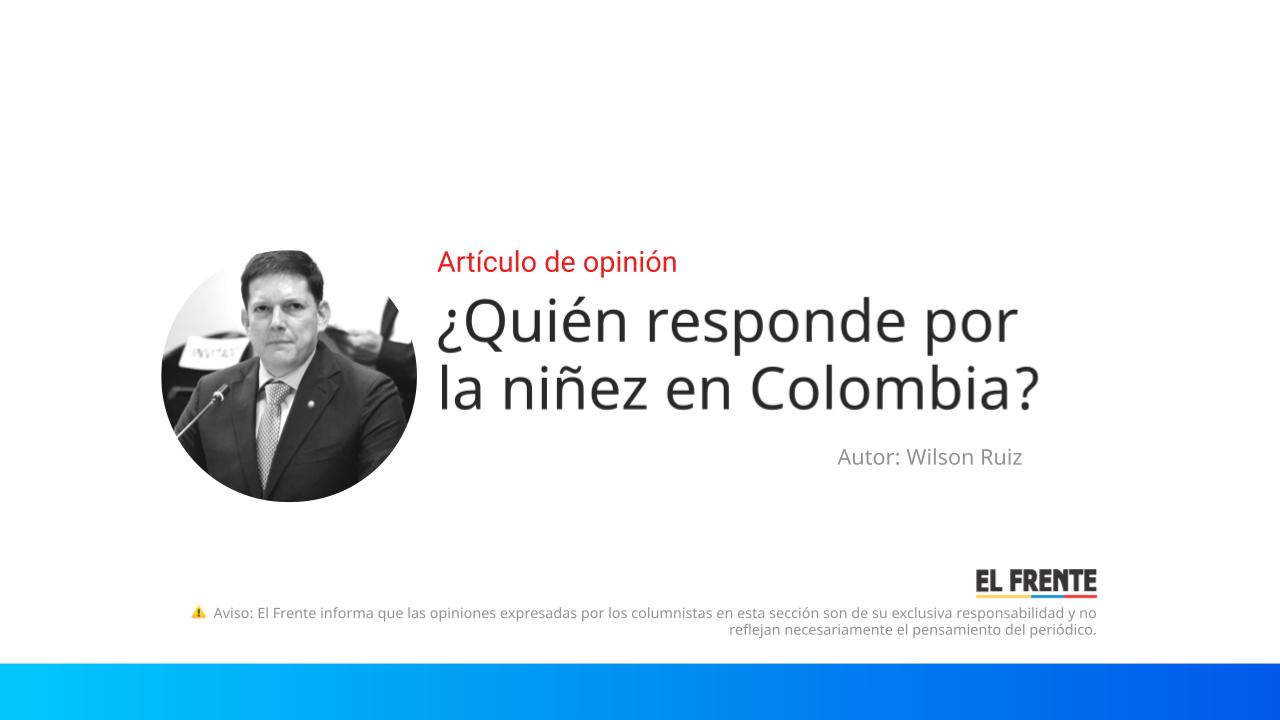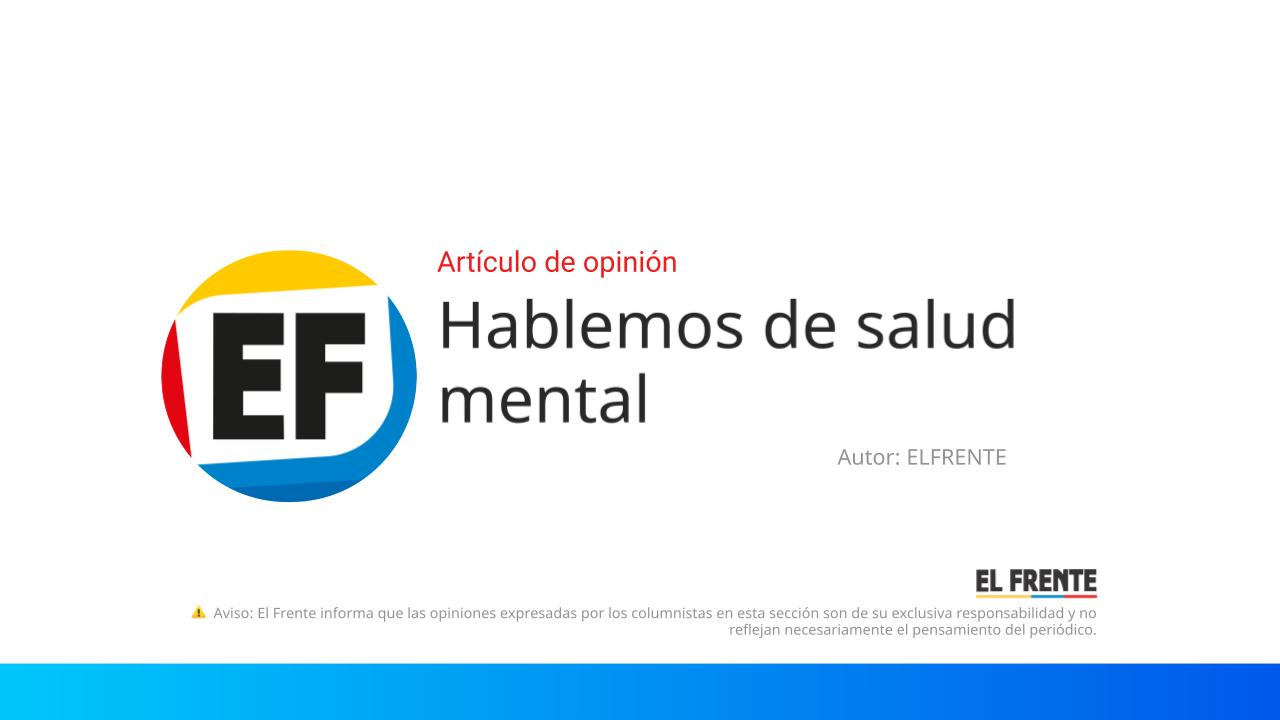Entre el espejo y el abismo
Resumen
Colombia enfrenta un periodo de cinismo en el que el poder se vanagloria y las instituciones, utilizadas como herramientas de manipulación, desfiguran la realidad, debilitando la influencia de la palabra y fomentando un ambiente de odio y discordia.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por: Edgar Julián Muñoz González
Por más que uno escriba, analice y busque palabras precisas, hay momentos en que la columna de opinión se siente como un grito ahogado. No es solo la impotencia de ver que el país se desmorona, es la frustración de saber que, aun con la palabra, no se puede hacer nada significativo cuando el aparato del Estado ha sido cooptado para manipular, distorsionar y desfigurar la realidad. En Colombia, quienes nos aferramos al respeto y a los valores mínimos de convivencia, terminamos siendo los sospechosos. Peor aún: los ingenuos.
Y no es una hipérbole sino una constatación. Porque quienes hemos sentido verdadera curiosidad por el espíritu humano, por sus contradicciones y flaquezas, entendemos que los pecados capitales, aquellos del catecismo: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, son profundamente humanos. Hombres y mujeres, los padecemos. Todos, en algún momento, nos miramos al espejo con más vanidad que autoestima. Lo entendemos.
Pero otra cosa es ostentar esa vanidad desde la jefatura del Estado. Cuando un presidente confiesa, sin rubor, que se maquilla, se injerta cabello y se retoca la quijada porque “es un poco vanidoso”, lo que expone no es su humanidad, sino su desconexión. Porque mientras el pueblo también sufre por defectos humanos, lo hace sin anestesia ni cirujanos. Exhibirlo como acto de transparencia es una burla.
Pero no quiero detenerme ahí. Sería caer en el debate fácil y aburrido. Más preocupante aún es cómo desde el poder se instrumentaliza esa frustración colectiva. Se tuerce el lenguaje, se reescriben las normas del respeto y se desnaturaliza el desacuerdo hasta volverlo crimen. La reciente columna de Juan Esteban Constaín, “El clima moral”, lo retrata con precisión. No es solo que Petro acuse a sus contradictores de nazis: es que, al mismo tiempo, se mofa de haber incubado el odio que terminó en el atentado contra el senador Miguel Uribe. Tal como hizo Mussolini con Matteotti. ¿Quién es el verdadero Facho?
¿Y qué pasa cuando un país ve esto con resignación? Pues lo que estamos viviendo. Una época de cinismo donde los que se declaran enemigos del odio son sus principales propagadores. Y se promete paz, empero se cosecha rencor. Las instituciones se usan como escudo y arma. En ese contexto, la palabra, o la pluma, como dice un amigo, parece un gesto inútil.
La verdadera derrota no está en admitir la impotencia: está en aceptar que el teatro del poder nos reduzca a espectadores pasivos. La palabra se ve empequeñecida cuando el Estado se convierte en su carcelero y nosotros, los cumplidores de la ley, pasamos a ser vistos como criminales. Mientras el poder se regodea en su propio culto y coquetea con quienes representan la degradación moral, el odio encuentra terreno fértil y la unidad se hace trizas.
Lo que se ha descubierto tras el ataque a Miguel Uribe es escalofriante; adolescentes sicarios y mentes rotas puestas al servicio del odio. Sin embargo, lo que más hiela la sangre es la respuesta del poder: en vez de responsabilidad, autoelogio; en vez de condena, justificación. Se jacta de amar al “niño” asesino y cuidarlo, como si bastara con no dejar morir a alguien para desligarse de la violencia que ayudaron a sembrar.
El presidente Petro es víctima de su propia toxicidad retórica. Lo que debía ser un camino hacia el entendimiento se transformó en discordia, y aquel llamado al diálogo se apagó bajo el peso de la desconfianza.
Pero no. No seremos valientes pendejos: seguiremos hablando, escribiendo, y exigiendo. Con la palabra como estandarte y la indignación como combustible, aguantaremos. No por vanidad u odio, sino por compromiso con un país que merece ser más Santandereano, Antioqueño, Boyacense y Llanero que nunca. Si la historia nos ha enseñado algo, es que cada chispa de disenso, por pequeña que parezca, puede encender la llama de un cambio.