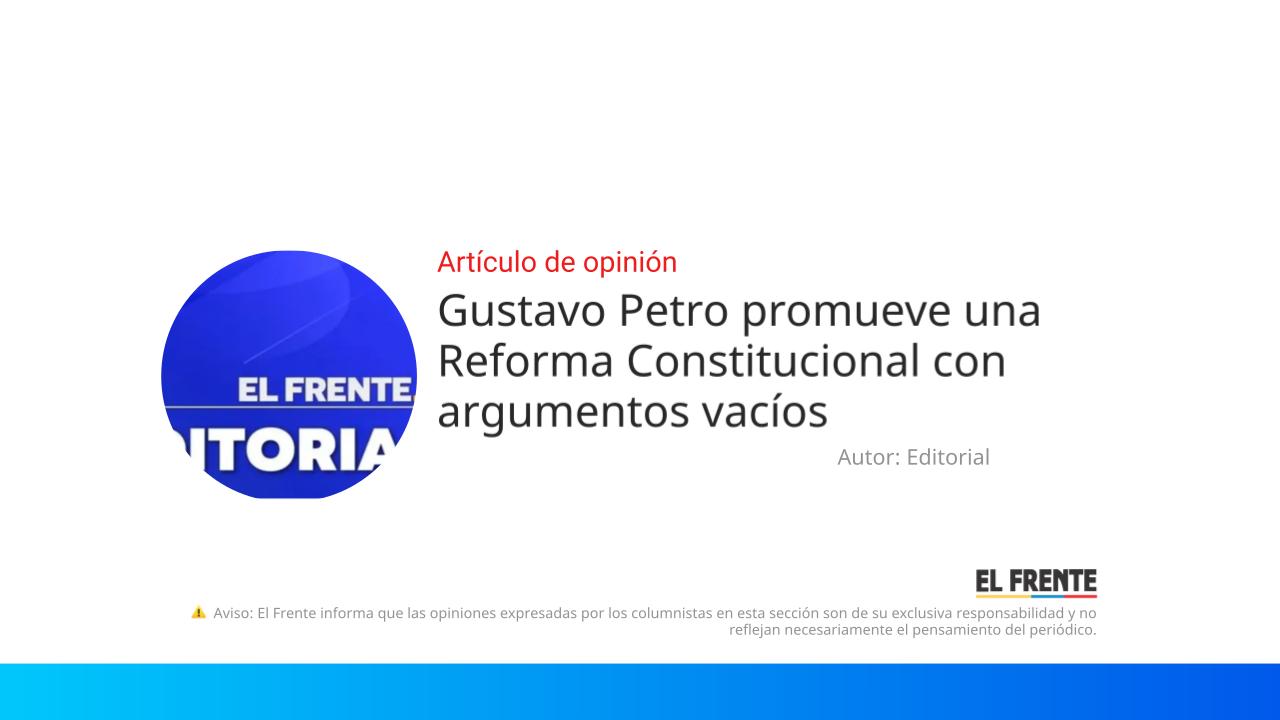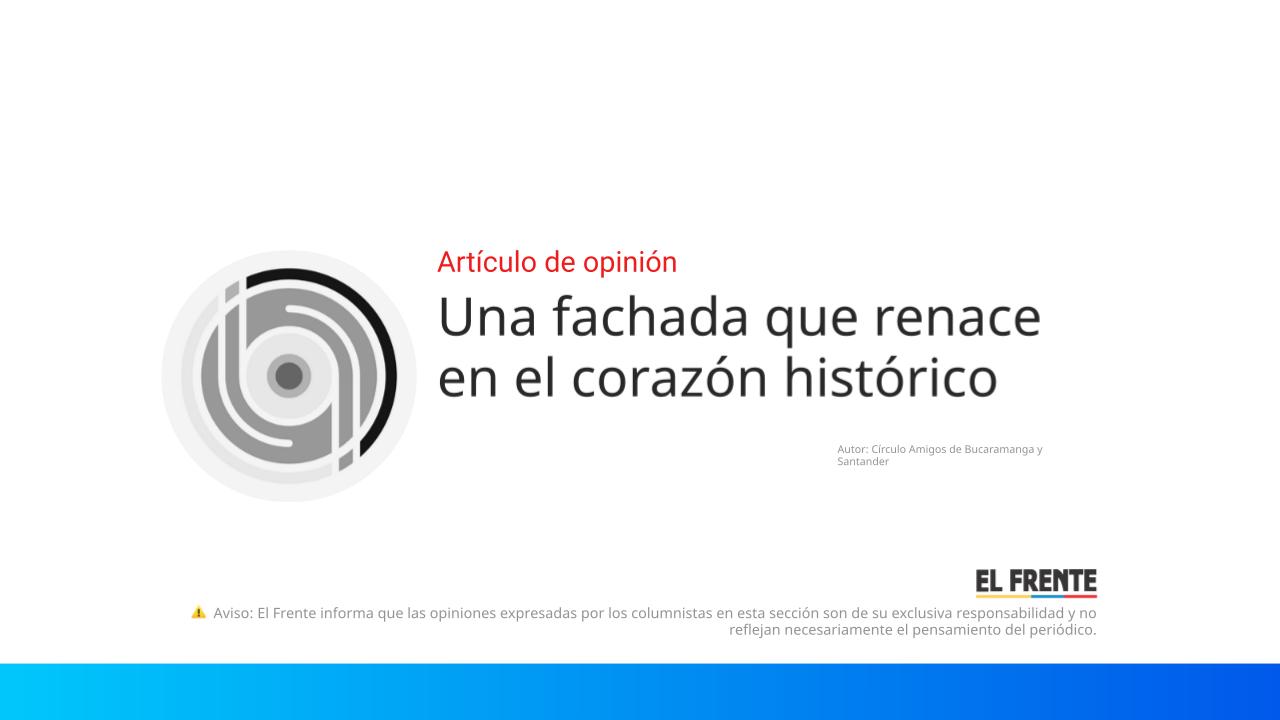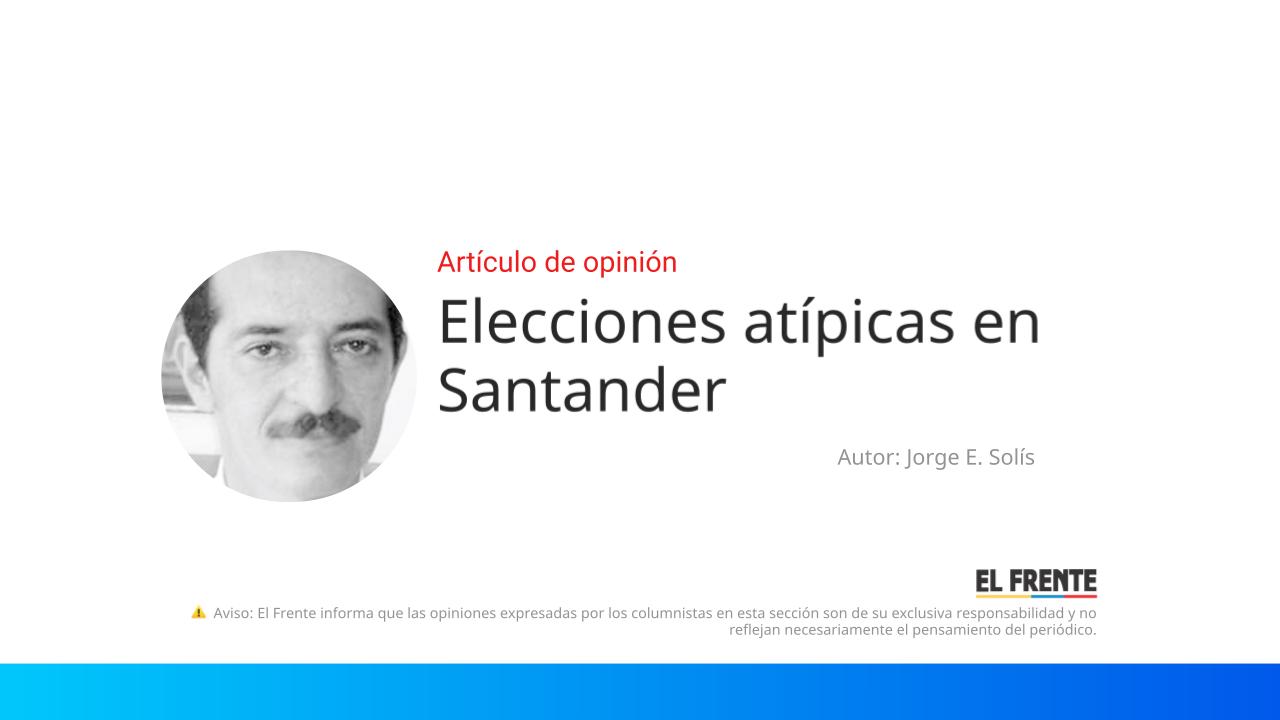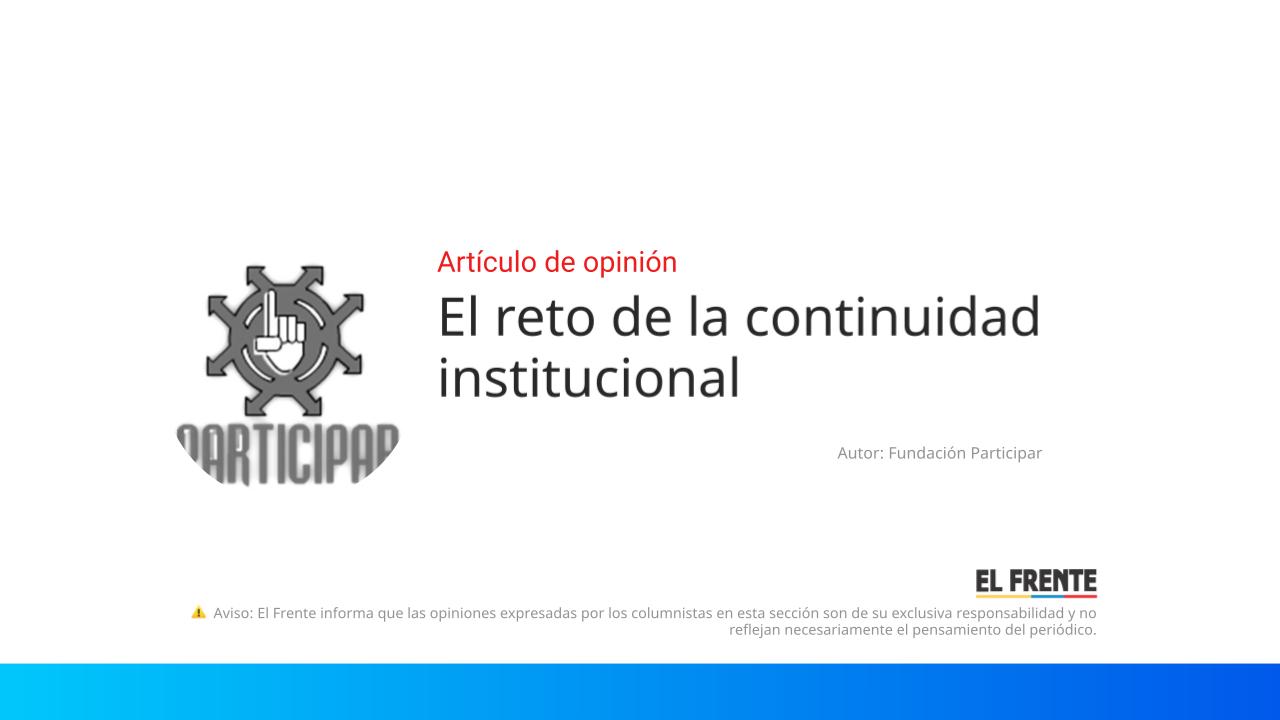El riesgo de normalizar la ilegalidad
Resumen
En Colombia, la ilegalidad se ha normalizado, afectando la institucionalidad y convirtiéndose en una herramienta común para negociación y presión social. Esto ha generado parálisis logística masiva y ha desdibujado la línea entre protesta legítima y presión ilegítima.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Por Mariana Ballestas Herrera
Lamentablemente la ilegalidad ha dejado de ser la excepción para convertirse, de forma preocupante, en una forma cada vez más aceptada de interacción en los territorios en Colombia. Lo que antes se entendía como una medida extrema, hoy se repite con frecuencia y se percibe como una herramienta válida para negociar, presionar o frenar proyectos. Bloqueos de vías sin orden judicial, tomas de predios, ocupaciones de campamentos, cobros irregulares por supuesta representación comunitaria o interrupciones arbitrarias a obras públicas y privadas ya no son hechos aislados, son síntomas de una institucionalidad debilitada y de una sociedad que empieza a convivir con lo ilegal como si fuera parte del funcionamiento normal.
En lo corrido de 2025, entre enero y junio, se han registrado al menos 413 bloqueos en vías nacionales y regionales, equivalentes a más de 6.500 horas de interrupción, según datos de Colfecar, esto representa 271 días acumulados de parálisis logística en tan solo seis meses. A esto se suman cientos de horas más en tomas de proyectos de infraestructura, invasiones a predios e interrupciones no reportadas oficialmente, pero que afectan directamente la operación de empresas, la movilidad de ciudadanos y la provisión de servicios en todo el país.
El problema no es únicamente la magnitud de los hechos, sino su legitimación social, en los últimos años se ha agudizado que cualquier grupo que se siente excluido, inconforme o ignorado encuentra en la acción directa una manera efectiva de hacerse escuchar. Las vías de hecho se han convertido en un mecanismo exprés para llamar la atención, mientras que los canales institucionales, los espacios de concertación y los procedimientos legales se ven como lentos, ineficaces o irrelevantes. Se ha desdibujado peligrosamente la frontera entre la protesta legítima y la presión ilegítima.
Este fenómeno plantea un reto enorme para las regiones. Muchos alcaldes y gobernadores se ven atrapados entre el deber de mantener el orden y la presión de actores locales que no siempre representan el bienestar colectivo, pero que movilizan comunidades, exigen recursos o condicionan la ejecución de proyectos. En ese escenario, sin respaldo claro del Gobierno Nacional ni lineamientos operativos coherentes, las autoridades locales quedan solas para administrar conflictos complejos con herramientas frágiles.
Para las empresas que operan en estos entornos, el panorama no es mejor. Hoy contar con licencias, contratos y permisos ya no garantiza que se pueda trabajar con continuidad, aun cumpliendo con los requisitos legales, muchas deben enfrentar interrupciones constantes, renegociaciones informales, sobrecostos operativos y riesgos reputacionales crecientes. Cada cierre, cada bloqueo y cada toma, por más breve que sea, implica pérdida de confianza, retraso en cronogramas, incremento de costos y una creciente sensación de inseguridad jurídica.
Esto no significa desconocer las deudas históricas que existen en muchas regiones ni negar que hay brechas profundas en acceso a oportunidades, servicios e infraestructura básica. Pero reconocer esas realidades no puede llevarnos a justificar prácticas que erosionan la institucionalidad, socavan el estado de derecho y afectan, sobre todo, a los mismos ciudadanos que viven en esos territorios, son ellos quienes más perjudicados salen en esta espiral.
Cuando una sociedad empieza a aceptar que cerrar una vía funciona más que participar en una mesa técnica o de dialogo, el mensaje que se instala es destructor, porque cumplir la ley ya no vale la pena. El respeto a las normas no protege, la presión se premia, la legalidad se ignora. Esa narrativa que se repite una y otra vez, no solo debilita al Estado, también castiga a quienes intentan hacer las cosas bien y perpetúa un entorno donde construir desarrollo es cada vez más difícil.
Las comunidades tienen derecho a ser escuchadas, pero también tienen la responsabilidad de no caer en juegos políticos que instrumentalizan la protesta. Las empresas requieren garantías para operar y aportar, y el Estado, en todos sus niveles, debe dejar de actuar tarde y empezar a actuar con claridad.
No se trata de prohibir la inconformidad, sino de entender que cuando todo se vale, todos perdemos. Normalizar la ilegalidad no solo detiene proyectos, detiene regiones y esa Colombia profunda de las que muchos hablan en el discurso electorero.