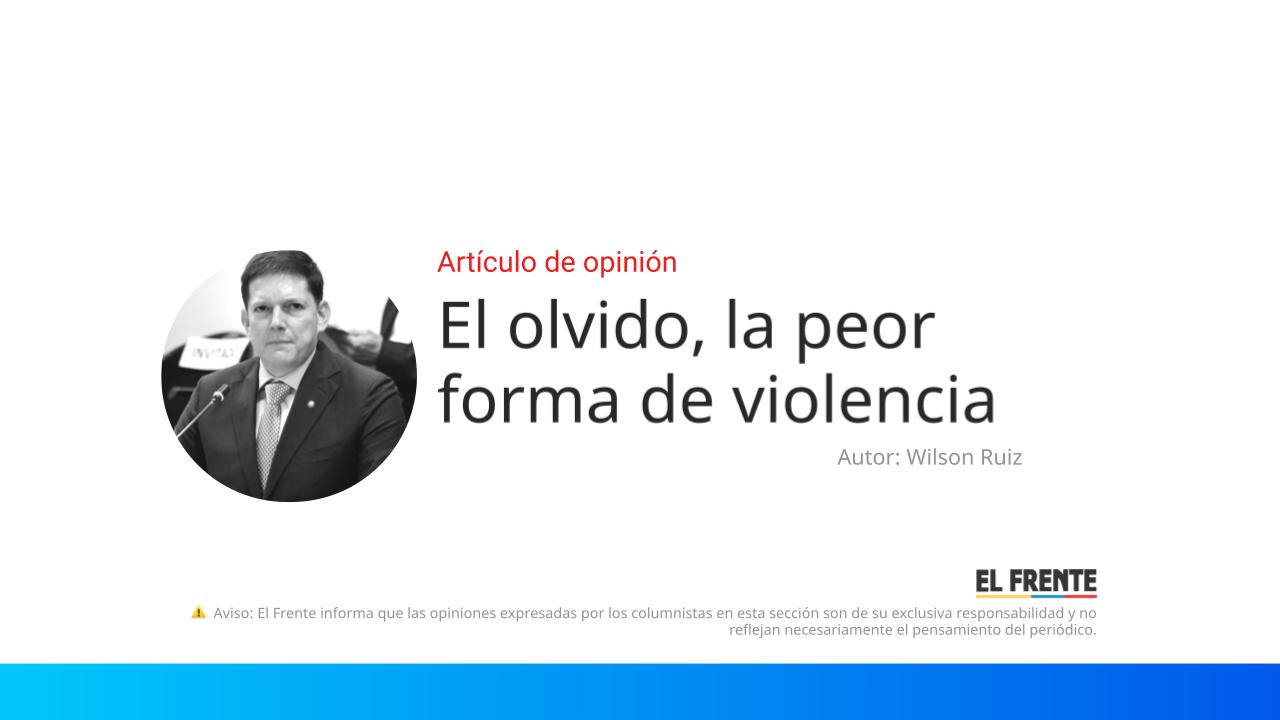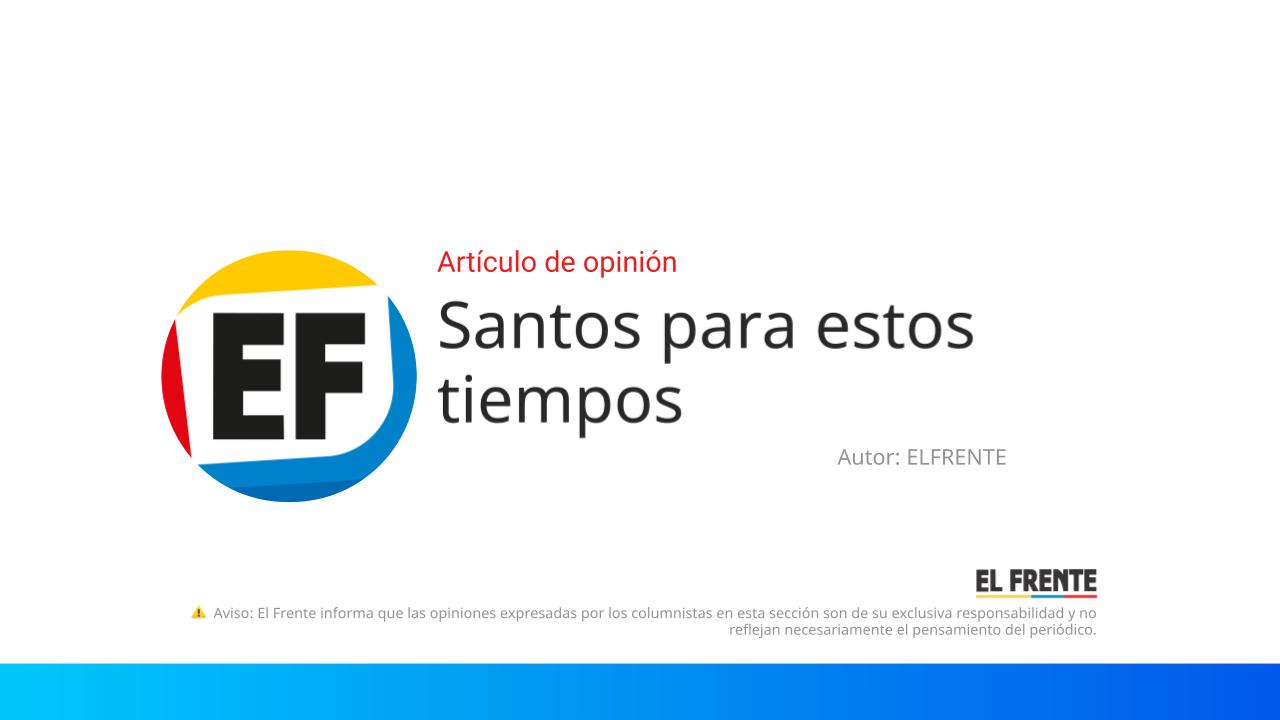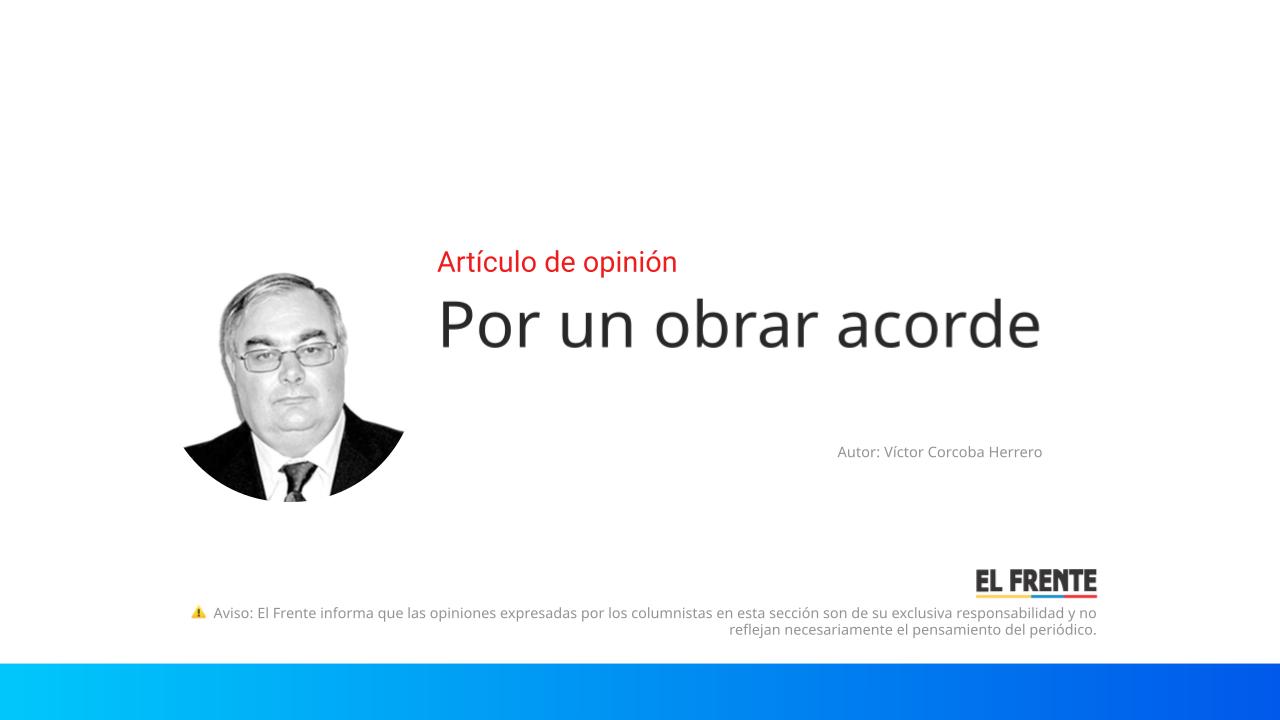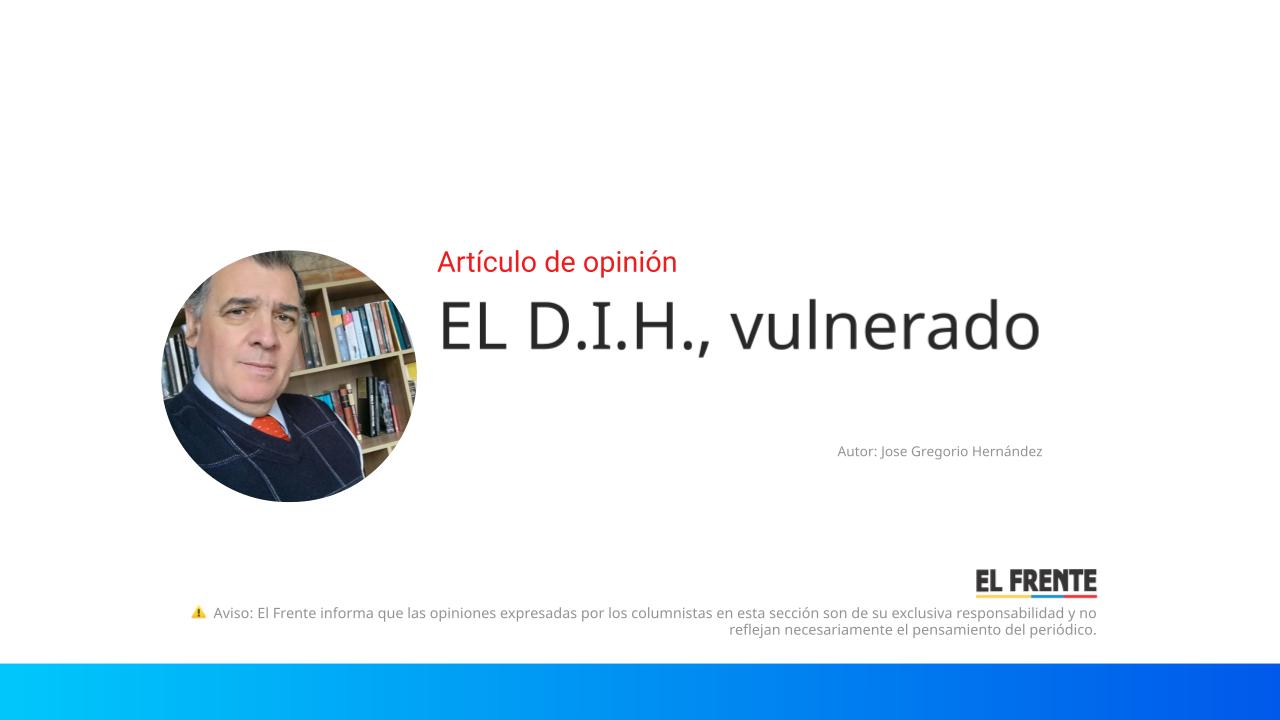El regreso del juicio internacional
Resumen
La descertificación de EE.UU. castiga a Colombia por su incapacidad de cumplir en la lucha antidrogas, afectando la economía y la reputación internacional. Una política integral es urgente para romper este ciclo.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)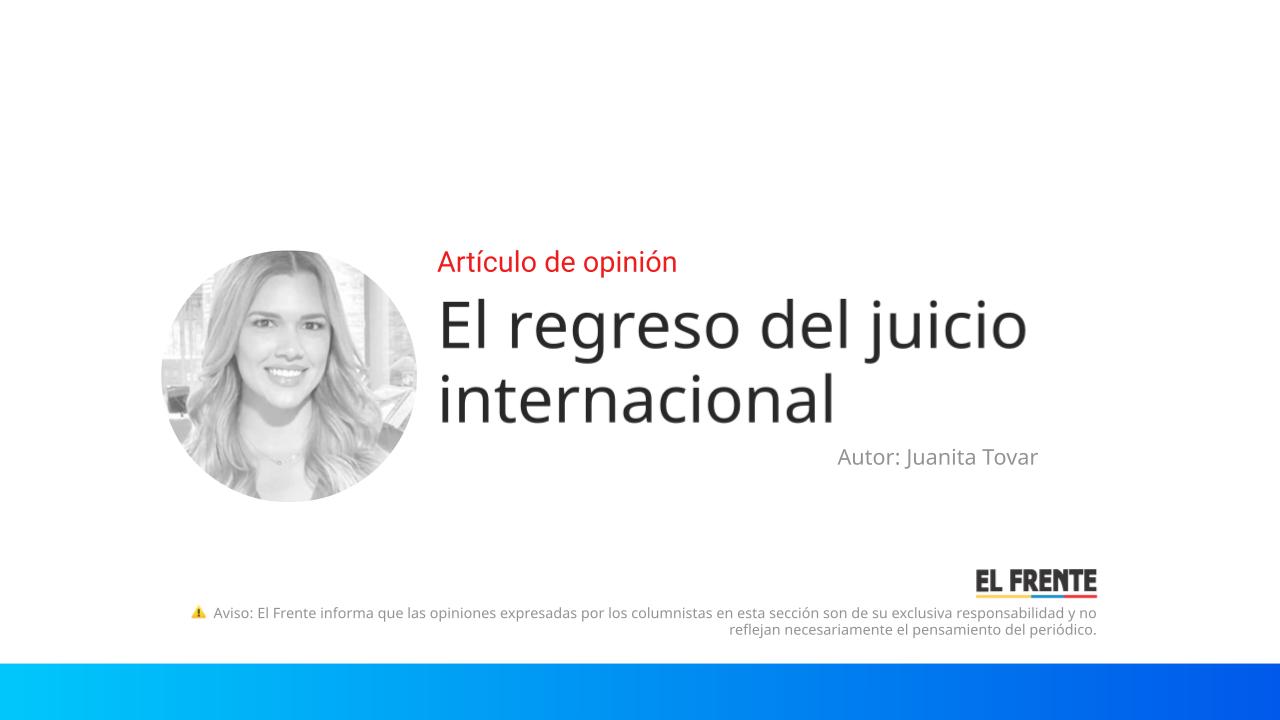
En Colombia hay términos que parecen fríos y técnicos, pero detrás de ellos se esconden verdaderos sismos políticos y sociales. Uno de los más duros es descertificación. Así llama Estados Unidos a la decisión de señalar que un país no cumplió sus compromisos en la lucha contra las drogas. En el papel parece un asunto burocrático; en la práctica, es un golpe que sacude la economía, la diplomacia y la reputación de toda una nación. Y lo más inquietante: no es la primera vez que nos toca enfrentarla.
Por: Juanita Tovar
La primera herida quedó abierta en 1996, cuando el presidente Ernesto Samper vivía el escándalo del proceso 8.000. Washington resolvió que Colombia había dejado de ser un socio confiable y aplicó la descertificación. El impacto fue demoledor: se frenaron ayudas, se encarecieron los créditos internacionales y el país quedó marcado por la sospecha de complicidad con el narcotráfico. Un año después, en 1997, el castigo se repitió y Colombia terminó estigmatizada como el epicentro mundial del problema de las drogas.
Con la llegada de Andrés Pastrana, en 1999, se intentó darle un giro. El Plan Colombia —un ambicioso acuerdo con Estados Unidos— mezcló cooperación militar, fumigaciones aéreas, fortalecimiento institucional y programas de desarrollo alternativo. Álvaro Uribe recogió esa estrategia bajo la bandera de la “seguridad democrática”, con resultados que devolvieron la certificación, aunque con un altísimo costo: campesinos expuestos al glifosato, líderes sociales asesinados y una dependencia casi total de la agenda norteamericana.
Los años de Juan Manuel Santos parecieron abrir otra puerta con la firma de la paz en 2016 y el plan de sustitución voluntaria de cultivos. La promesa era transformar las economías cocaleras en proyectos legales y sostenibles. Sin embargo, la falta de recursos y la lentitud en la ejecución dejaron a miles de familias atrapadas entre dos mundos: sin coca, pero también sin alternativas productivas. El resultado fue inevitable: los cultivos crecieron de nuevo y Washington volvió a endurecer su mirada.
Iván Duque intentó frenar esa tendencia apostándole otra vez a la erradicación forzada y a la aspersión aérea. Pero el país ya estaba inmerso en una dinámica mucho más compleja: expansión de los sembradíos, carteles con nuevas rutas y territorios controlados por grupos armados. Así, Colombia quedó atrapada en una especie de “certificación condicionada”, donde cada año había que demostrar resultados para no volver a caer en la lista negra.
En 2025, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el regreso del fantasma. La Casa Blanca argumenta que Colombia llegó a un récord histórico de más de 250.000 hectáreas de coca y que las políticas actuales no muestran avances tangibles. Aunque se concedió un waiver para no romper de tajo la cooperación, la etiqueta de “incumplimiento demostrable” pesa como una condena: nos proyecta como un país que promete mucho, pero cumple poco.
El problema no es solo diplomático. La descertificación pone en riesgo la llegada de recursos claves para programas sociales, para la justicia y para la seguridad. Además, erosiona la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y socios internacionales. En otras palabras, es una mancha en el pasaporte colombiano: donde vayamos, cargamos la sospecha encima.
El verdadero reto no está en superar esta coyuntura, sino en romper un círculo vicioso que dura ya tres décadas: prometer, incumplir, ser castigados y volver a prometer. La descertificación debería ser leída como una alarma colectiva, no como un castigo recurrente. Colombia necesita una política antidrogas integral: con seguridad, sí, pero también con justicia social, alternativas económicas para los campesinos y corresponsabilidad de los países consumidores. De lo contrario, la historia seguirá repitiéndose. Hoy, lamentablemente, compartimos lista con Venezuela, Afganistán, Birmania y Bolivia, un club en el que nunca debimos estar y al que, tristemente, hemos vuelto.