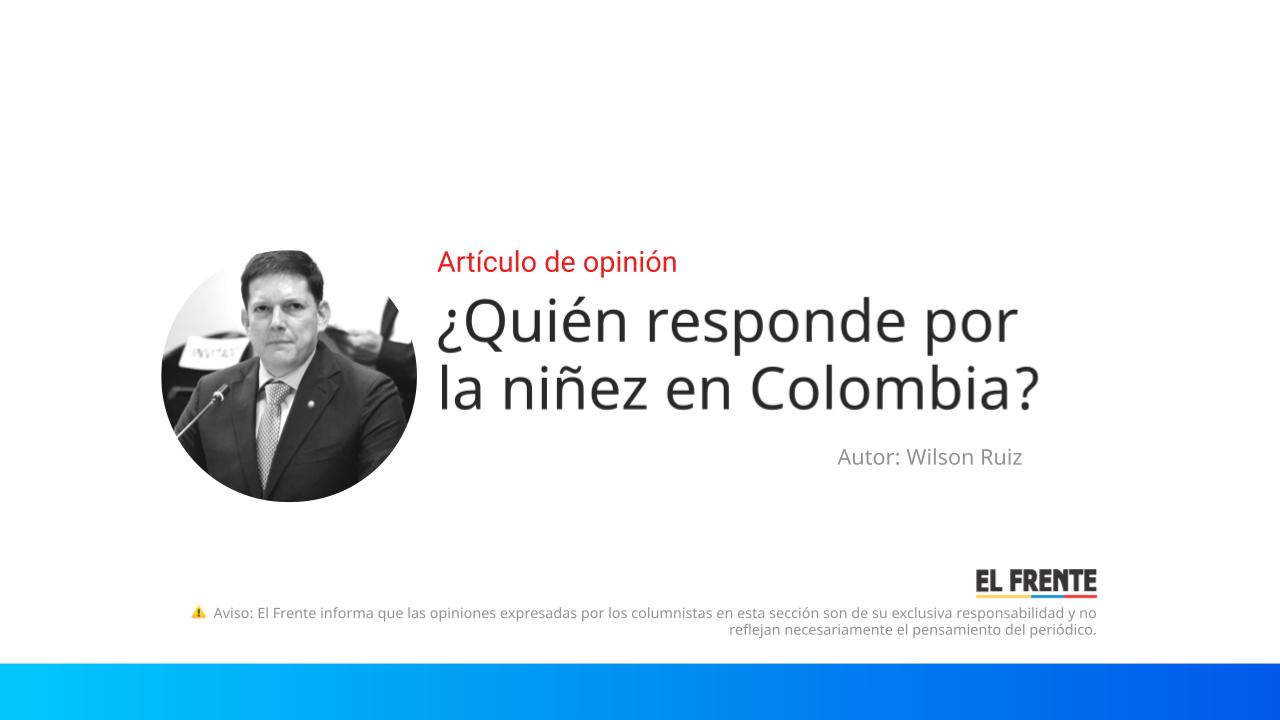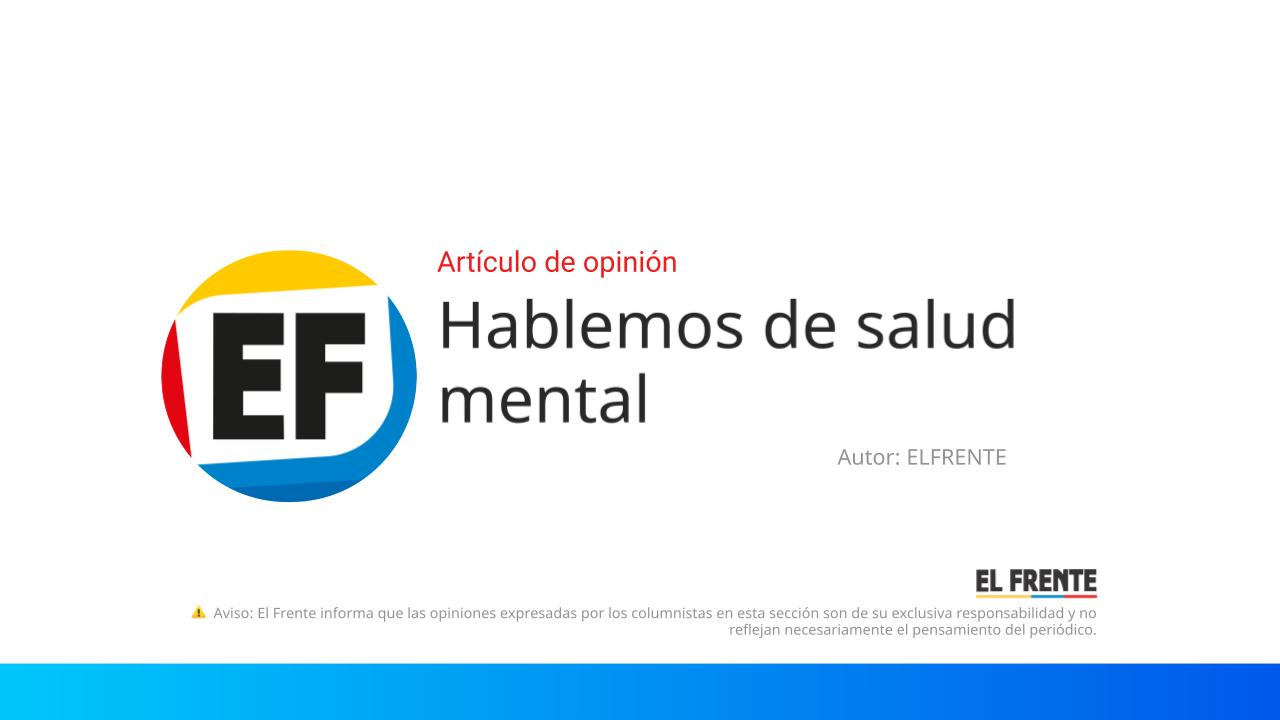El ciudadano que no quiso ser Kane
Hay días en los que mi abuelo, Julio González Reyes, se sienta en su silla de siempre, con la mirada tranquila y un café humeante entre las manos. Hace años no se toma un whisky. Varios de sus grandes amigos ya no están: Rafael Azuero, Alfredo Reyes, Eduardo Sierra Barreneche y Polo, quien fuera su conductor. A todos los recuerda siempre. Habla poco, aunque para motivarlo le pregunto por el pasado y ahí sí parece una cotorra, pero con modales. A veces, cuando me mira, no estoy seguro de si me reconoce del todo. Pero no importa: en su forma de estar, de saludar, de escuchar, sigue siendo el mismo hombre que ha marcado mi vida.
Si pienso en él como personaje de cine, inevitablemente me viene a la mente El Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles. En la película, el imperio que levanta Kane con sus periódicos nace desde abajo, acompañado de sus amigos más cercanos. Algo parecido ocurre con mi abuelo. No voy a decir que comenzó sin nada, como muchos quieren adornar sus historias, porque eso casi siempre es falso: todos recibimos ayuda, solo que no nos gusta reconocerla. Lo que sí sé es que, con honradez, trabajo constante y el apoyo firme de mi abuelita María Cristina, fue construyendo un legado en el mundo de las confecciones. En los años 80 y 90, en varias ediciones fue reconocido por El Tiempo como uno de los empresarios más importantes de Colombia.
Es curioso cómo, cuándo se actúa con esmero y pasión, las cosas terminan saliendo adelante. Mi abuelo nunca buscó enriquecerse ni presumir lo que hacía. Parecía más inclinado a dar que a recibir. El dinero llegó por añadidura, fruto del esfuerzo diario y la dedicación, pero nunca fue su norte; lo importante era cómo se vivía y compartía lo que se tenía, no cuánto se acumulaba.
Mi abuelo fue gestor de ideas y proyectos que marcaron época, aunque él jamás los mencionaría para presumir. No es su estilo. Y quizá ahí está parte de su grandeza: los actos más valiosos no siempre aparecen en las placas conmemorativas ni en las páginas de un periódico, sino en la memoria callada de quienes los han vivido.
Aquí es donde encuentro otra coincidencia con Charles Foster Kane: en algún momento, ambos se sintieron tentados por la política y aspiraron a gobernar su tierra. Sin embargo, la politiquería, con sus juegos sucios e intereses, terminó apartándolos de la contienda. “Gracias a Dios”, dice siempre mi abuelita, “quién sabe a dónde habríamos llegado con tanta podredumbre”.
La diferencia es que Kane, en la película, termina solo y pegado a lo que su dinero y poder podían hacer para mantener gente a su lado. Mi abuelo, en cambio, sigue rodeado de su familia y de quienes lo aprecian, sin riqueza material. No habla mucho de sí mismo, pero todos lo conocemos por sus actos. A veces, cuando conversamos, noto que ciertos recuerdos se le confunden. Y aunque me duela verlo distinto, de alguna u otra forma sé que, si a mí me ha ido bien en los proyectos que he emprendido, es porque he actuado como creo que él lo hubiera hecho. No hace falta enumerar obras para reconocer la calidad de un hombre. Eso hacen los vanidosos. Lo que más pesa es la forma en que se quiere, se respeta y se cuida a los demás.
La vida, como las películas, también trae tragedias y desdichas, pero no está exenta de finales felices. Mi abuelo está mayor y su vida ha pasado como una estrella fugaz para el universo. Pero todo pasa y todo queda. Aun así, si el loro viejo no aprende a hablar, los hombres buenos, así estén viejos, nunca olvidan amar.